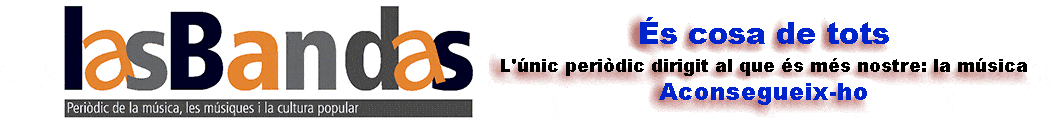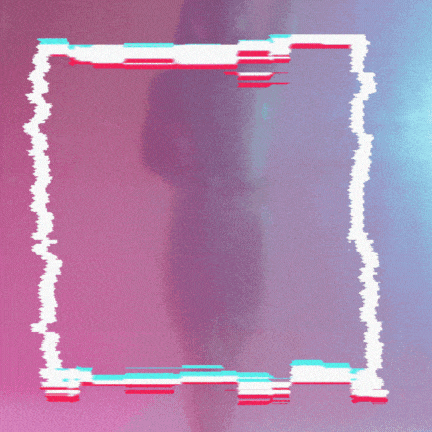Cada primero de enero, la Sala Dorada del Musikverein se convierte en un espejo donde Europa se mira a sí misma.
No es solo un concierto: es un ritual, una liturgia laica transmitida a millones de hogares, donde la Filarmónica de Viena renueva su pacto con la tradición, la elegancia y una idea muy concreta de civilización musical.
Sin embargo, no todos los Conciertos de Año Nuevo son iguales. Algunos se disfrutan; otros se recuerdan. Y, muy de vez en cuando, alguno marca un punto de inflexión. El de este año pertenece, sin duda, a esa última categoría.
El podio estuvo ocupado por el director canadiense Yannick Nézet-Séguin, cuya presencia supuso una lectura distinta —no rupturista, pero sí profundamente renovadora— de una tradición que suele mirarse más al espejo del pasado que al horizonte del presente.
Nézet-Séguin no dirigió el concierto como un mero custodio del estilo vienés, sino como un músico consciente de que incluso los rituales más consolidados necesitan, de vez en cuando, una respiración nueva
Una batuta que no impone, convoca
Desde los primeros compases, quedó claro que no estábamos ante una lectura rutinaria del repertorio. El fraseo respiraba con naturalidad, los tempi se mostraban flexibles sin perder nobleza, y el discurso musical fluía con una organicidad que alejaba cualquier tentación de automatismo. La Filarmónica de Viena, orquesta de identidad tan definida como celosamente preservada, respondió con una mezcla de respeto y complicidad.
Nézet-Séguin no impuso su autoridad: la construyó desde la escucha. Su gesto, expresivo pero nunca exagerado, modeló el sonido desde dentro, invitando a los músicos a asumir una implicación emocional poco frecuente en este contexto tan ceremonial. El resultado fue una orquesta reconocible en su timbre, pero renovada en su impulso vital.
Dos compositoras en el programa: una ampliación natural del canon
Uno de los gestos más significativos del concierto fue la inclusión en el programa de dos obras compuestas por mujeres, integradas con absoluta naturalidad en el discurso musical de la velada.
De Florence Price (1887–1953) se interpretó Dances in the Canebrakes, una suite originalmente concebida para piano y presentada aquí en versión orquestal. La obra, de marcado carácter rítmico y colorista, combina elementos de la tradición afroamericana con una escritura refinada y estructuralmente sólida. Su presencia aportó una energía rítmica nueva al concierto, revelando una voz personal que dialogó con sorprendente fluidez con el lenguaje orquestal centroeuropeo.
Junto a ella, la recuperación de Josephine Weinlich (1848–1887) se materializó en la interpretación de la Fächer-Polonaise, op. 525. Weinlich, compositora, directora y empresaria musical en la Viena del siglo XIX, fue una figura plenamente integrada en la vida musical de su tiempo. Esta polonesa, elegante y brillante, no solo encajó de manera orgánica en la tradición del concierto, sino que actuó como un acto de restitución histórica, devolviendo al repertorio una voz vienesa injustamente olvidada.
Lejos de romper la coherencia estilística del programa, ambas obras demostraron que la ampliación del canon no es una ruptura, sino una continuidad enriquecida.
Música y conciencia: palabras ante la guerra
En uno de los momentos más sobrios y significativos del concierto, Yannick Nézet-Séguin tomó la palabra para referirse a la guerra en Ucrania. Lo hizo con contención, sin dramatismos ni consignas, apelando al papel de la música como espacio de humanidad compartida en tiempos de fractura.
Ese breve mensaje, pronunciado en una sala acostumbrada a que la música hable por sí sola, añadió una capa de profundidad ética al concierto. No interrumpió su curso; lo reorientó emocionalmente, recordando que incluso los rituales más festivos no están al margen del mundo que los rodea.
La Filarmónica de Viena, en estado de gracia
Bajo la dirección de Nézet-Séguin, la Filarmónica de Viena ofreció una de sus versiones más inspiradas de los últimos años. Hubo una atención extrema al detalle, pero también una sensación de libertad controlada, de riesgo asumido colectivamente. Los pianísimos alcanzaron una delicadeza casi irreal; los clímax se construyeron con paciencia arquitectónica; el sonido global mantuvo siempre esa mezcla única de brillo y densidad que distingue a la orquesta.
Más que una exhibición de perfección, lo que se percibió fue una orquesta implicada, tocando no por inercia, sino por convicción
Cuando el público entra en el juego
Uno de los momentos más celebrados del concierto llegó cuando el director abandonó el podio para situarse en la platea y dirigir al público con la Marcha Radetzky, invitándolo a participar activamente en el ritmo. El gesto, lejos de resultar anecdótico, condensó el espíritu de la mañana: la música como celebración compartida, como experiencia colectiva que trasciende el escenario. La música en Viena como algarabía.
La respuesta fue inmediata y entusiasta. Por unos instantes, la solemne Sala Dorada se transformó en un espacio de comunión lúdica, sin perder un ápice de elegancia.
Un Año Nuevo que mira hacia adelante
Este Concierto de Año Nuevo no negó la tradición vienesa: la honró. Pero lo hizo desde una conciencia contemporánea, integrando nuevas voces, ampliando el relato histórico y recordando que la música clásica no es un museo, sino un organismo vivo.
Al finalizar el último acorde, los aplausos no celebraban solo una interpretación brillante, sino la sensación de haber participado a un momento significativo. No simplemente a un comienzo de año, sino a un gesto que señala que incluso las tradiciones más sólidas pueden —y deben— seguir evolucionando.